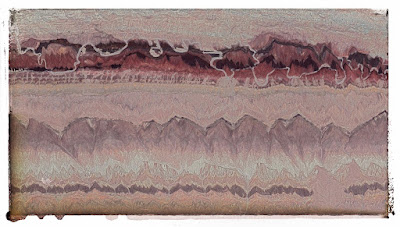«El señor Ford, el fabricante de automóviles»,
escribía el articulista en 1900.
«El señor Ford, el fabricante de automóviles, empezó dando a su corcel tres o
cuatro sacudidas violentas con la palanca situada en el lado derecho del asiento; es
decir, movió bruscamente la palanca hacia arriba y hacia abajo, con el fin –explicó–
de mezclar el aire con la gasolina e impulsar la mezcla al interior del cilindro de
explosión... El señor Ford accionó la manivela de un pequeño interruptor eléctrico y
se oyó un puf, puf, puf..., que al poco rato se hizo más intenso... La máquina se
deslizaba a unos diez kilómetros por hora. Había en la carrera profundos baches, pero
la máquina marchaba con una suavidad de ensueño. Ni siquiera experimentaba los
bandazos comunes a toda máquina de vapor... Había llegado al bulevar, y el señor
Ford, haciendo bajar un poco la palanca dejó que la máquina rodara con libertad.
Vertiginosamente, con un zumbido ascendente, ganó velocidad, y a medida que
avanzaba se oía atrás una suerte de estrépito: el ruido nuevo del automóvil.»
Desde hacía veinte años o más, cuando dejó la granja de su padre a los dieciséis años para conseguir un empleo
en un taller de maquinaria de Detroit, Henry Ford había sido un chiflado de las
máquinas. Primero fueron los relojes; después diseñó un tractor a vapor; más tarde
construyó un vehículo automóvil con un motor adaptado a partir del motor de
gasolina de Otto, sobre el que había leído en The World of Science; luego un buggy
con un motor de un cilindro y cuatro tiempos, capaz de marchar hacia adelante, pero
no hacia atrás.
Finalmente, en el año 98, y en la convicción de que había llegado la hora de dejar
su empleo en la Detroit Edison Company, donde había ascendido paulatinamente de
bombero nocturno a ingeniero jefe, decidió dedicar todo su tiempo a trabajar en un
nuevo motor de gasolina (a finales de la década de los ochenta conoció a Edison en una convención de
empleados del alumbrado eléctrico en Atlantic City. Edison pronunció una
conferencia, y al término de la misma Ford se acercó a él y le preguntó si consideraba
que la gasolina era un combustible apto para motores. Edison le respondió que sí, y si
Edison lo decía no había duda de que así había de ser, pues Edison fue el personaje a
quien más admiró Ford en toda su vida) y a conducir el buggy de un lado para otro por el desigual empedrado de las
calles de Detroit, airosamente enfundado en una americana ajustada y cuello alto y
bombín, asustando a los enormes caballos de las fábricas de cerveza y a los espigados
trotones y a los corceles de garbosas grupas con las violentas explosiones del motor, buscando personas lo suficientemente atolondradas como para invertir su dinero
en una fábrica de automóviles.
Henry era el hijo mayor de un inmigrante irlandés que durante la Guerra Civil se
había casado con la hija de un próspero granjero holandés de Pensilvania, y que se
había asentado en una granja cercana a Dearborn, en el condado de Wayne
(Michigan).
Como numerosos de sus compatriotas, el joven Henry creció aborreciendo el
incesante trajinar del campo, empapado de barro, acarreando y esparciendo el
estiércol, limpiando las lámparas de petróleo, en medio del tedio y el sudor y la
soledad de la granja.
Era un jovencito delgado y activo, buen patinador, diestro con las manos. Lo que
le gustaba era cuidar del funcionamiento de las máquinas y que el trabajo pesado lo
hicieran otros. Su madre le había aleccionado para que no bebiera, ni fumara, ni
jugara, ni contrajera deudas. Y nunca lo hizo.
Cuando tenía poco más de veinte años, su padre trató de atraerlo de nuevo al
hogar, de que dejara su empleo como mecánico y especialista en reparaciones en la
Drydock Engine Company de Detroit, que construía motores para embarcaciones de
vapor, y le ofreció veinte hectáreas de terreno.
El joven Henry se construyó allí una casa moderna, blanca y cuadrada y de techo
a dos aguas, se casó y se instaló en ella.
Pero dejó que fueran los jornaleros los que hicieran el trabajo de la granja; él se compró una sierra circular, alquiló un motor de emplazamiento fijo y se
dedicó a talar los bosques de sus tierras.
Era un joven frugal que jamás bebía ni fumaba ni se daba al juego ni deseaba a la
mujer de su prójimo, pero no podía soportar la vida de granjero.
Se mudó a Detroit, y en el cobertizo de ladrillo situado detrás de su casa se
dedicó durante años, en sus ratos libres, a trabajar en un buggy, automóvil lo
suficientemente liviano como para rodar por los arcillosos caminos de carro del
condado de Wayne, en Michigan.
Para 1900 disponía ya de un automóvil viable y susceptible de comercializarse.
Y para cuando se constituyó la Ford Motor Company y se inició la producción
tenía ya cuarenta años.
 |
| Réplica del taller en Bagley Avenue, Detroit, donde construyó Henry Ford su primer automóvil en 1983. |
El primer objetivo perseguido por los primeros fabricantes de automóviles era la
velocidad. Las carreras constituían la primera publicidad de las diferentes marcas.
El propio Henry Ford se alzó con varias marcas de velocidad en la pista de
Grosse Pointe y sobre el hielo del lago de Saint Clair. En su modelo 999 cubrió la
distancia de una milla en treinta y nueve segundos y ocho décimas.
Pero siempre tuvo por costumbre el emplear a otros para que hicieran el trabajo
duro. La velocidad en la que estaba interesado era la velocidad de producción; los
récords que perseguía eran los de la productividad. Contrató a Barney Oldfield, un
ciclista de exhibición de Salt Lake City, para que corriera por él.
Pero Henry Ford, amén de ideas sobre el diseño de motores, carburadores,
magnetos, gálibos y accesorios, punzones y matrices, tenía ideas acerca de la venta; sabía que el gran dinero estaba en la producción en serie a bajo costo, en el
rápido proceso de comercialización, en la existencia de piezas de repuesto
estandarizadas, intercambiables y fáciles de instalar.
En 1909, tras años de discusión con sus socios, pudo al fin lanzar al mercado su
primer modelo T.
Y Henry Ford tenía razón.
En aquella temporada vendió más de diez mil tin lizzies, y diez años más tarde
llegaba a vender anualmente casi un millón.
A la sazón el Plan Taylor enardecía el ánimo de fabricantes y directores fabriles a
todo lo largo y ancho del país. Eficiencia era la palabra. La misma inventiva que
había dado lugar al perfeccionamiento operativo de las máquinas, podía aplicarse al
perfeccionamiento operativo de los operarios que producían dichas máquinas.
En 1913 entró en funcionamiento en la Ford la cadena de montaje. El ejercicio
arrojó unos beneficios del orden de los veinticinco millones de dólares, pero a los
operadores de las máquinas no parecía gustarles el sistema y la empresa tuvo
problemas para mantenerlos en sus puestos.
Henry Ford, además de ideas sobre producción, tenía también otras ideas.
Era el mayor fabricante de automóviles del mundo y pagaba altos salarios; si los
obreros juiciosos tenían presente que estaban percibiendo cierta participación (por
mínima que ésta fuera) en los beneficios, acaso aquellos hombres cualificados vieran
en ella un incentivo suficiente para permanecer en sus empleos; un obrero bien pagado podía ahorrar el dinero necesario para comprar un tin
lizzie; el día en que Ford anunció que aquellos obreros americanos serios,
debidamente casados, que deseasen un empleo tenían la oportunidad de ganar cinco
dólares al día (se descubrió, claro está, que existían condiciones, pues siempre
existían condiciones), se apiñó tal multitud ante las puertas de la fábrica de Highland Park
durante toda la noche del día de enero prefijado que en cuanto se franquearon las puertas se organizó una violentísima algarada; la policía partió cabezas, los buscadores de trabajo arrojaron ladrillos y la fábrica, los
dominios del propio Henry Ford, fueron destruidos. Los miembros del servicio de
seguridad de la compañía tuvieron que abrir las bocas de incendios y dirigir las
mangueras contra la multitud para que se dispersara.
El Plan Americano; la prosperidad automotora que se derramaba desde arriba...
Se hizo claro que exigía ciertas condiciones.
Pero aquellos cinco dólares al día pagados a obreros americanos buenos, limpios, que no bebían ni fumaban cigarrillos ni leían ni pensaban, que no cometían adulterio y cuyas esposas no recibían huéspedes, convirtieron a América una vez más en el Yukon de los obreros explotados del mundo; crearon el reino de los tin lizzies y la era automotriz e, incidentalmente, hicieron de Henry Ford, el hombre del automóvil, el admirador de Edison, el
amante de los pájaros, el gran americano de su tiempo.
Pero Henry Ford, además de ideas sobre cadenas de montaje y sobre los hábitos
de vida de sus empleados, tenía también otras ideas. Era un hombre lleno de ideas.
Un joven campesino que, en lugar de emigrar a la ciudad a hacer fortuna, amasó su
fortuna trasplantando a la granja la ciudad. Preservaba impolutos e intocados, como
billetes recién impresos en la caja fuerte de un banco, todos los preceptos que había
aprendido en el McGuffey’s Reader y todos los prejuicios e ideas preconcebidas de su
madre.
Deseaba que las gentes conocieran sus ideas, de forma que compró el Dearborn
Independent y se embarcó en una campaña en contra del tabaco.
Al estallar la guerra en Europa, tuvo asimismo ideas acerca del conflicto. (El
recelo respecto al ejército y de los militares, así como el ahorro, el tesón, la
morigeración y las prácticas poco escrupulosas en materia de dinero, formaban parte
de la tradición campesina del Medio Oeste.) Cualquier mecánico americano
inteligente podía darse cuenta de que si los europeos no fueran un hatajo de
extranjeros mal pagados e ignorantes que bebían, fumaban, practicaban una moral
laxa en relación con las mujeres y eran ruinosos en sus sistemas de producción, la
guerra jamás habría podido tener lugar.
Cuando Rosika Schwimmer se abrió paso a través de la muralla de secretarios y
empleados que rodeaban a Henry Ford y le sugirió que él podía detener la guerra, Ford asintió y prometió fletar un barco para cruzar el oceáno y sacar a los
muchachos de las trincheras antes de Navidad.
Alquiló un vapor, el Oscar II, y lo atestó de pacifistas y de asistentes sociales:
explicaría a los pequeños príncipes de Europa que lo que estaban haciendo era estúpido y depravado.
Y no fue culpa suya el que el sentido común del común de los mortales no rigiera que lo que estaban haciendo era estúpido y depravado.
Y no fue culpa suya el que el sentido común del común de los mortales no rigiera ya el mundo, ni que la mayoría de los pacifistas fueran una pandilla de mentecatos
que se chiflaban por los titulares de los periódicos.
Cuando William Jennings Bryan acudió a Hoboken a despedirlo, alguien entregó a William Jennings Bryan una jaula con una ardilla. William Jennings Bryan
pronunció un discurso con la ardilla bajo el brazo. Henry arrojó sobre la multitud
rosas American Beauty. La banda interpretó I Didn’t Raise My Boy to Be a Soldier.
Algunos bromistas soltaron más ardillas. Una pareja de novios fugitivos del hogar se
unieron en matrimonio ante un pelotón de clérigos en el salón del barco. Y mister
Zero, el filántropo de los albergues de caridad, que había llegado tarde al muelle, se zambulló en picado en el North River y nadó tras el vapor.
El Oscar II fue descrito como un Chautauqua flotante. Henry Ford dijo que
aquel vapor era como una aldea del Medio Oeste, mas para cuando arribaron a Christiansand, en Noruega, los periodistas le habían tomado tanto el pelo que habían
logrado intimidarle hasta el punto de obligarle a guardar cama. El mundo, fuera del
condado de Wayne, Michigan, era un lugar harto demente. La señora Ford y los
dirigentes de la compañía enviaron en su busca a un deán episcopal que lo devolvió al
hogar bien arropado, y los pacifistas tuvieron que prodigar sin él sus peroratas.
Dos años después, la Ford fabricaba municiones y barcos cazasubmarinos; Henry
Ford proyectaba la construcción de tanques monoplaza y submarinos tripulados por
un solo hombre, similares a los experimentados durante la guerra de la
Independencia. Declaró entonces a la prensa que cedería al gobierno sus beneficios
de guerra, pero no existe constancia de que así lo hiciera.
De su viaje se trajo consigo un documento: los Protocolos de los Ancianos de Sión.
Desplegó desde el Dearborn Independent una campaña destinada a esclarecer al mundo: los judíos eran los culpables de que el mundo no fuera como el condado de
Wayne, Michigan, en los viejos días del caballo y del buggy; los judíos habían comenzado la guerra, el bolchevismo, el darwinismo, el
marxismo, las ideas nietzscheanas, la falda corta y el lápiz de labios. Estaban detrás
de Wall Street y de los banqueros internacionales, y de la trata de blancas y del
cinematógrafo y del Tribunal Supremo y del negocio legal del alcohol.
Henry Ford inculpó a los judíos, se presentó como candidato a senador y
demandó al Chicago Tribune por injurias, y se convirtió en el hazmerreír de la prensa de las grandes metrópolis, pero cuando los banqueros de las grandes metrópolis, que mantenían dicha
prensa, trataron de inmiscuirse en sus negocios, él demostró ser harto más sagaz que todos ellos.
En 1918, mediante la firma de pagarés como garantía del préstamo que
precisaba, logró deshacerse de sus accionistas minoritarios por la suma baladí de
setenta y cinco millones de dólares.
En febrero de 1920 se vio en la necesidad de dinero en efectivo para hacer frente
a algunos pagarés, cuyo vencimiento estaba próximo. Parece ser que recibió entonces
la visita de un banquero, quien le ofreció todo tipo de ayuda financiera si aceptaba
que un representante del banco entrara a formar parte del consejo de administración
de la compañía. Henry Ford tendió al banquero su sombrero en señal de despedida y prosiguió a su manera la búsqueda del dinero de la deuda: expidió a sus agentes, exigiéndoles pago inmediato y efectivo, hasta el último
automóvil y pieza de su fábrica. Que los demás fueran quienes pidieran prestado fue
siempre para el señor Ford una regla de oro. Detuvo la producción y canceló los
pedidos de las firmas de suministros. Muchos concesionarios se arruinaron, numerosas firmas de suministros quebraron, pero cuando el señor Ford decidió la
reapertura de su fábrica, era el propietario absoluto de ella, tal y como quien posee una granja libre de hipotecas y con los impuestos al día.
En 1922 se inició la corriente que postulaba la nominación de Ford para la presidencia (altos salarios, energía hidráulica, industria para las pequeñas ciudades),
pero el clamor fue hábilmente sofocado desde las bambalinas por otro filósofo de aldea: Calvin Coolidge.
En 1922, sin embargo, Henry Ford vendió un millón trescientos treinta y dos mil doscientos nueve tin lizzies. Era el hombre más rico del mundo.
Buenas carreteras sustituyeron a los estrechos surcos que dejara en el barro antaño el modelo T. El boom de los vehículos automóviles estaba en su apogeo. En la
firma Ford la producción se incrementaba día a día: menos derroche, más detectives
internos, más capataces, más soplones (quince minutos para el almuerzo, tres minutos
para ir al retrete, la vertiginosa celeridad taylorizada por todas partes: agacharse,
ajustar arandela, atornillar perno, introducir con fuerza pasador de chaveta,
agacharse, ajustar arandela, atornillar perno,
agacharseajustaratornillaragacharseajustar..., hasta que el último gramo de vida ha
sido succionado para engordar la producción y el obrero se retira a casa al anochecer
como una cáscara vacía, trémula y gris).
Ford poseía hasta el más mínimo elemento del proceso: desde la mina de los
yacimientos de las colinas hasta el automóvil que, en el extremo de la cadena de
montaje, rodaba hacia fuera animado por su fuerza automotriz. La racionalización se
llevaba en sus fábricas hasta la última milésima de milímetro, según medición de la
escala Johansen.
En 1926, el ciclo de producción, desde la mena de la mina hasta que el automóvil
salía movido por su propia fuerza y apto para la venta, se había reducido a ochenta y
una horas, pero el modelo T se había quedado anticuado.
La prosperidad de la nueva Era y el Plan Americano
(existían ciertas contrapartidas condicionantes,
siempre existían ciertas condiciones) habían matado al tin lizzie.
Ford no era sino uno entre los muchos fabricantes de automóviles.
Cuando estalló la burbuja de la Bolsa, el señor Ford, el filósofo de aldea, dijo jubiloso: «Os lo advertí. Es lo que os pasa por daros al juego y endeudaros.
El país demuestra que está sano.»
Pero cuando el país, con los zapatos rotos, los pantalones deshilachados, los
cinturones apretados sobre los estómagos vacíos, las manos ociosas, resquebrajadas y agrietadas por el frío del día más frío de
marzo de 1932, inició la marcha de Detroit a Dearborn, pidiendo trabajo y pidiendo el Plan
Americano, a la Ford se le ocurrió tan sólo emplear las ametralladoras.
El país estaba sano, pero barrieron a tiros a los manifestantes.
Dieron muerte a cuatro de ellos.
En su vejez, Henry Ford es un apasionado anticuario (vive enclaustrado en la granja de su padre, que está embutida a su vez en una finca de miles de hectáreas millonarias, protegido por un ejército de empleados,
secretarios, agentes secretos, detectives bajo las órdenes de un antiguo boxeador
profesional inglés, siempre temeroso de quienes andan con zapatos raídos por los caminos, temeroso
de que las bandas organizadas rapten a sus nietos, de que algún chiflado le pegue un tiro, de que el Cambio y las manos ociosas de los parados derriben puertas y
alambradas; protegido por un ejército privado frente a la nueva América de los niños hambrientos y de los estómagos vacíos y
de los zapatos destrozados golpeando el suelo en las colas de la comida de
beneficencia, esa nueva América que se ha engullido las viejas
y prósperas tierras de labrantío del condado deWayne, en Michigan, de suerte que parece que nunca hubieran existido.)
En su vejez, Henry Ford es un apasionado anticuario.
Reconstruyó la granja de su padre hasta dejarla exactamente como él la
recordaba de cuando era niño. Levantó un pueblo de museos de calesas, trineos,
carruajes, viejos arados, norias, antiguos modelos de automóviles. Rastreó el país en
busca de violinistas que supieran ejecutar anticuadas piezas para bailes de figuras.
Hasta compró antiguas tabernas para restituirles su aspecto original, y adquirió
también los primeros laboratorios de Thomas Edison.
Y al comprar la hostería Wayside Inn, cerca de Sudbury (Massachusetts), hizo
que la nueva autopista, por donde los nuevos modelos de automóviles se deslizaban
silbantes y rugientes (el nuevo ruido del automóvil), fuera desviada de su puerta, e hizo construir ante ella el viejo camino lleno de surcos, para que todo volviera a ser como antes, como en tiempos de los caballos y los carruajes.
 |
| Henry Ford, 1946. |
Texto, extraído de "El gran dinero", de John Dos Passos.
Fotografías bajadas de la red.