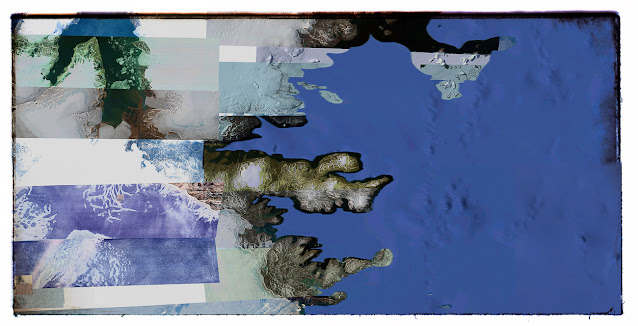domingo, 25 de junio de 2023
jueves, 15 de junio de 2023
"En el principio fueron los árboles"
EL CAJÓN deSATRE
"En el principio fueron los árboles"
Los libros son hijos de los árboles, que fueron el primer hogar de nuestra especie y, tal vez, el más antiguo recipiente de nuestras palabras escritas. La etimología de la palabra encierra un viejo relato sobre los orígenes. En latín, liber, que significa <<libro>>, originariamente daba nombre a la corteza del árbol o, para ser más exactos, a la película fibrosa que separa la corteza de la madera del tronco. Plinio el Viejo afirma que los romanos escribían sobre cortezas antes de conocer los rollos egipcios. Durante muchos siglos, diversos materiales -el papiro, el pergamino- desplazarían a aquellas antiguas páginas de madera, pero, en un viaje de ida y vuelta, con el triunfo del papel, los libros volvieron a nacer de los árboles.
Como ya he explicado, los griegos llamaban biblíon al libro, rememorando la ciudad fenicia de Biblos, famosa por la exportación de papiros. En nuestra época, el uso del término, en su evolución, ha quedado reducido al título de una sola obra, la Biblia. Para los romanos, liber no evocaba ciudades ni rutas comerciales, sino el misterio del bosque donde sus antepasados empezaron a escribir, entre el susurro del viento en las hojas. También los nombres germánicos -book, Buch, boek- descienden de una palabra arbórea: el haya de tronco blanquecino.
En latín, el término que significa <<libro>> sonaba casi igual que el adjetivo que significaba <<libre>>, aunque las raíces indoeuropeas de ambos vocablos tenían orígenes distintos. Muchas lenguas romances, como el español, el francés, el italiano o el portugués, han heredado el azar de esta semejanza fonética, que invita al juego de palabras, identificando la lectura y la libertad. Para los ilustrados de todas las épocas, son dos pasiones que siempre acaban por confluir.
Aunque hoy hemos aprendido a escribir con luz sobre pantallas de cristal líquido o de plasma, todavía sentimos la llamada originaria de los árboles. En sus cortezas estamos redactando un disperso inventario amoroso de la humanidad. Antonio Machado, en sus paseos por los Campos de Castilla, solía detenerse junto al río para leer algunas líneas de ese libro de los amantes:
He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y san Saturio,
tras las murallas viejas
de Soria […].
Estos chopos de río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.
Cuando un adolescente traza a punta de navaja unas iniciales en la corteza plateada de un álamo, reproduce, sin saberlo, un gesto muy antiguo. Calícamo, el bibliotecario de Alejandría, ya menciona en el siglo III a.C. un mensaje amoroso en un árbol. No es el único. Un personaje de Virgilio imagina cómo la corteza, con el paso de los años, ensanchará y corroerá su nombre y el de ella: <<Y grabar mis amores en los jóvenes árboles; crecerán los árboles y con ellos creceréis vosotros, amores míos>>. Quizá la costumbre, todavía viva, de tatuar letras en la piel de un tronco para conservar el recuerdo de alguien que vivió y amó fue uno de los episodios más temprano de la escritura en Europa. Tal vez a orillas de un río que corre y pasa y sueña, como decía Machado, los antiguos griegos y romanos escribieron los primeros pensamientos y las primeras palabras de amor. Quién sabe cuántos de esos árboles terminarían convertidos en libros.
Texto, extraído de “El infinito en un junco”, de Irene Vallejo.
Instantáneas de enriqueponce, 2022.